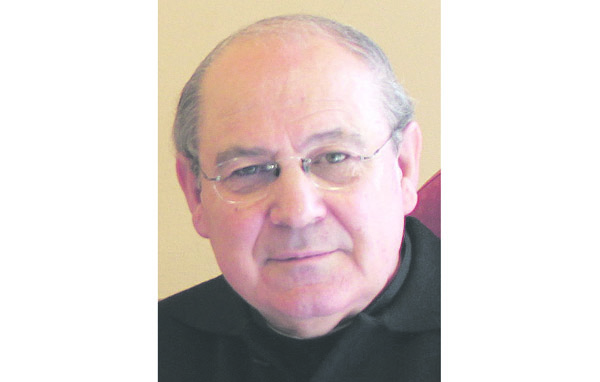
Ya “se acercan ya los días santos de su Pasión salvadora y de su gloriosa Resurrección…” es lo que la Iglesia, a modo de noticia buena, saborea en el corazón y que se hace oración en el prefacio segundo de pasión en el que se celebra la victoria de Cristo sobre el mal puesto que “muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando nos dio nueva vida”.
Es el misterio pascual objeto de anuncio, celebración gozosa y fuente de amor sincero. Todos los domingos la comunidad cristiana se reúne para hacer memoria de Cristo en el misterio de su entrega, pero, una vez al año esta memoria se hace con un detalle mayor. Es el detalle del recuerdo agradecido.
Se inicia, a modo de prólogo, con la misa que tiene lugar cuando el sol ya va de caída y que, en los libros litúrgicos se denomina “En la cena del Señor”. Fue la última cena que Cristo celebró con los suyos –en la que instituyó la Eucaristía– partiendo el pan y bendiciendo la copa de la salvación a la vez que sobre ellos pronunciaba estas palabras que el Espíritu Santo grabó en la memoria de la Iglesia: “Esto es mi cuerpo –en lo que al pan se refiere– que se entrega por vosotros” y tomando la copa llena del fruto de la vid sobre ella dijo “Este es el cáliz de mi sangre” y aún más nos dijo: “Cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, anuncias la muerte del Señor hasta que vuelva”.
Lo que en el cenáculo hizo y dijo fue una especie de adelanto de lo que habría de suceder al día siguiente en la cruz. Vida entregada –Viernes Santo–, depositada en el corazón de la tierra –Sábado Santo– y que florece en nueva vida en el corazón de esa noche llena de luz que es el –domingo de resurrección– de la que nosotros podemos participar por medio de la fe y del bautismo que nos incorpora al cuerpo, ya glorioso de Jesús el Hijo de Dios.
Y como fruto de este misterio del que nosotros participamos surge, de las entrañas del alma, el cántico nuevo que no es ni más ni menos que el amor fraterno y que anticipa la novedad de un mundo inaugurado por el triunfo de Jesús.